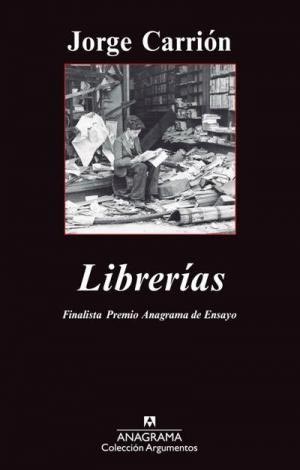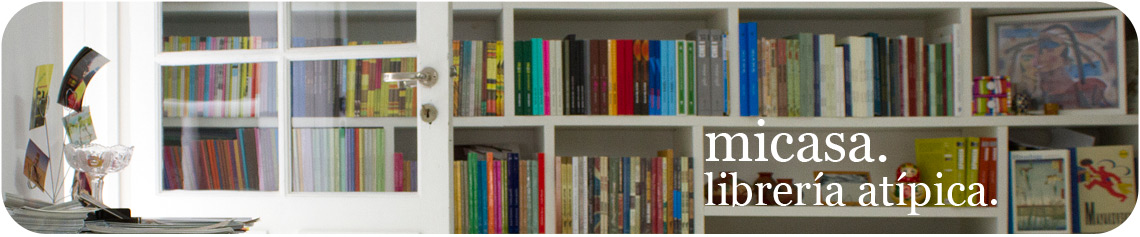
Lugares en peligro de extinción

Pienso en La ciudad ausente, la novela de Piglia donde en una librería están “todas las series y todas las variantes y las distintas ediciones, y se vendían las cintas y los relatos originales” de la máquina de narrar, ese artefacto tan caro a Macedonio. La librería como un museo de lo eterno, la tentación de un universo total, el recipiente utópico de todos los libros del mundo. Porque una librería, al menos en la vana ilusión de quienes las frecuentamos, es todas las librerías. Y también pienso en Severina, de Rodrigo Rey Rosa, una historia de amor entre un librero y una bibliocleptómana. Allí, uno de sus personajes habla de la “lucha por la dominación libresca de algunas zonas del planeta (…) las guerras de clases de libros contra otras clases de libros”. La novela cruza la historia de amor con el relato un poco detectivesco en el que inevitablemente los libros son escenario y también personajes. Pienso en estas cosas al leer Librerías, de Jordi Carrión, un volumen que es a un tiempo crónica de viaje, vagabundeo intelectual, diario de un curioso a prueba de fronteras, apuntes de erudición y amenas notas divulgativas derramadas en una moleskine, relato de una micro historia económica y también de una micro historia de la lectura y de los lectores. Pero por encima de todo, un ensayo, es decir, esa categoría movediza, un poco autobiográfica y errática que busca siempre la emisión de un juicio a pesar de que lo importante no sea —como dice Martín Cerda— la sentencia, sino el proceso mismo de juzgar.
Una micro historia de la lectura, sí, y por eso sus primeras páginas nos introducen a una larga metáfora de la lectura y de la memoria en manos de sendos cuentos de Stefan Zweig y Borges. O de la lectura y del olvido, esa contraparte, porque las librerías son también los reservorios de esa memoria y de ese olvido, el lugar casi siempre polvoriento y caótico en el que luego los lectores nos sumergimos a rescatar algo como si se tratase de una improvisada expedición arqueológica. Si leer libros es una manera de construir memoria, buscarlos y adquirirlos en una librería sería una forma de conducir el deseo de esa memoria.
Al contrario de las bibliotecas, las librerías ocupan un espacio real y simbólico más modesto, mundano, ajeno a la institucionalidad y a las políticas de Estado o de gobierno. Las librerías parecen quedar marginadas del eje proteico de la historia; en sus espacios se practican tareas algo más vulgares: se comercializa, se charla, se debate. Un templo sí, pero bastante profano y secular, a veces cafetería e improvisada sala de lectura, lugar de peregrinación del escritor y también del turista, espacio atravesado por el dinero, mucho más pedestre que la biblioteca y su aura de prestigio solemne e inagotable. Librería vs. biblioteca: dos sistemas económicos y culturales distintos que trafican con un mismo objeto: el libro; y seducen a un mismo sujeto: el lector.
Carrión nos advierte que su ensayo contiene “fragmentos de una enciclopedia futura imposible de describir”, pues lo que hay en este libro es la diversidad casi inmanejable del universo librero, contrario al universo de las bibliotecas que parece ocupar un lugar ordenado en los anales y registros públicos. “La biblioteca es poder”, dice Carrión. La biblioteca está marcada por la acumulación sin fin, por la noción de patrimonio. Las librerías, al contrario, salvo casos excepcionales, abren, cierran, cambian de rubro, de nombre, se mudan, se fusionan, se amplían o se achican, y su sentido de acumulación está determinado por el principio del vaciamiento, es decir de la venta. La librería acumula para desincorporar. Su metabolismo es y pretende ser dinámico. Carrión va más allá y coloca a la librería como precursor de la biblioteca: “La biblioteca no puede existir sin la librería, que está vinculada desde sus orígenes con la editorial”.
La idea del viaje recorre las páginas de este libro, el vagabundeo por las numerosas librerías sella contantemente nuestro pasaporte de lectura. Librerías puede leerse, entonces, como el relevamiento de un universo heteróclito, fragmentado, inevitablemente roto, atado en sus argumentos pero desperdigado en el largo campo de su objeto de estudio. ¿Dije estudio? Sí, también es un estudio. Un estudio relatado y asistemático: “la historia de las librerías solo puede relatarse a partir del álbum de postales y de fotos, del mapa situacionista, del puente provisional entre los establecimientos desaparecidos, y los que todavía existen, de ciertos fragmentos literarios; del ensayo”.
La experiencia del viajero Carrión se incrusta una y otra vez en la experiencia colectiva. Viajero, librería y entorno confabulan. Doy un ejemplo: “Había aterrizado a finales de julio de 1998 y el país todavía se sacudía con los estertores del obispo Gerardi, que había sido atrozmente asesinado dos días después de que hubiera presentado los cuatro volúmenes del informe Guatemala: Nunca más, donde se documentaban cerca de 54,000 violaciones de los derechos humanos durante los treinta y seis años aproximados de dictadura militar”. Y fue en una librería, El Pensativo, donde el autor encontró refugio: “Fue lo más parecido que conocí a un hogar”. El Pensativo, ese centro de resistencia política y cultural en un país agobiado por la impunidad y la violencia ya no existe, ha desaparecido.
Lo mismo ha ocurrido con infinidad de librerías. Hoy en día pensar en librerías es también pensar en un pasado edénico. Nos asiste una mirada nostálgica y un poco melancólica a la hora de abordar el tema. Pero a pesar de eso, Carrión no se lamenta: “las librerías como El Pensativo han desaparecido o están desapareciendo o se han convertido en una atracción turística y han abierto su página web o en parte de una cadena de librerías que comparten el nombre y se transforman inevitablemente, adaptándose al volátil –y fascinante –signo de los tiempos”.
Si pensamos en La Maison de Amis des Livres o en Shakespeare and Company, en París, o City Lights en San Francisco, estamos hablando de lugares que, si no han desaparecido físicamente, muchos han dejado de ser lo que eran: domicilios legendarios atados al imaginario de la literatura de occidente. Por eso resulta imposible ensayar una historia de la literatura y cultura contemporáneas sin mencionar esos y algunos otros refugios de los libros y de los escritores, lugares en los que no solo se vendían o prestaban libros, sino que fungían de galerías de arte, centros de agitación cultural u hogares putativos, como en el caso de la vieja Shakespeare and Company, famosa por dar hospedaje a escritores y visitantes.
Carrión cree en la librería como usina cultural. Tanto la Generación Perdida como la Generación Beat deben buena parte de su esfera de prestigio y su ingreso al canon a las librerías como centro de operaciones, como los lugares de irradiación de sus actividades creativas. Sin duda uno de los grandes atributos de este libro luminoso y oportuno es ese: colocar a la librería dentro del canon de los espacios caros a la literatura, esas esferas de leyenda en las que ya han ingresado las bibliotecas, las cafeterías y los bares.
Y también la política, la censura, la manera en que el poder observa el fenómeno del libro. Es decir, las repercusiones de ese acto revulsivo que es la lectura, y de qué forma el libro se convierte en una bomba de tiempo, una amenaza para cualquier aventura totalitarista. Carrión señala a España y su Santa Inquisición como pionera de los sistemas de vigilancia y persecución de lectores, y observa cómo el caudillaje de Francisco Franco heredó esos atroces mecanismos de silenciamiento y destrucción. El librero malagueño, Francisco Puche, citado por Carrión, menciona las terribles condiciones de trabajo de los libreros españoles durante la dictadura de Franco, la persecución, los atentados, etc., y también el estandarte que los unía en su lucha: “cogimos la antorcha del último ajusticiado por la inquisición, un librero de Córdoba que fue condenado en el siglo XIX por introducir libros prohibidos a la iglesia”.
La quema de libros, esas hogueras en las que ha ardido el pensamiento frente a la mirada complacida de tantos caudillos totalitarios. El tristemente célebre caso de la quema de un millón y medio de libros publicados por el Centro Editor de América Latina, durante la sanguinaria dictadura de Videla, o el boicot de obras de origen cubano en los Estados Unidos, o la censura de los libros de Cabrera Infante y Reinaldo Arenas en Cuba, o la censura a El amante de Lady Chatterley o Trópico de Cáncer por obscenos, o la Fatwa impuesta a Salman Rushdie por la escritura y publicación de Los versos satánicos, que obligó al autor de origen Indio a un largo período de clandestinidad, y le costó la vida a su traductor japonés y casi mata a su editor noruego. Incluso las incomodidades, y a veces vejaciones que muchos hemos tenido que soportar en algún paso migratorio, cuando nuestros libros son objeto de la sospecha de un funcionario, y son abiertas y batidas sus páginas como si contuvieran drogas o explosivos. Carrión menciona los aeropuertos de Venezuela, Israel y Cuba como esos lugares donde agentes de migración han revisado sus libros “título a título, y pasando el dedo pulgar a lo ancho de las páginas”.
El viaje continúa por librería de Marruecos, Estados Unidos, Argentina, España, Australia, Portugal, Inglaterra, Francia, México, China y un largo etcétera. Las librerías más antiguas (Livraria Bertrand, en Lisboa, fundada en 1732, o la porteña librería de Ávila, de 1785), las librerías más grandes (¿Powell´s Books, de Portland?), las cadenas americanas (Barnes & Noble y otras), las de saldo (Strand, en Nueva York), las de urgencia (esa típica librería desangelada que nos saca de un apuro), las pequeñas y selectas (La Ballena Blanca, en Mérida), las elegantes (Eterna Cadencia, en Buenos Aires), las librerías Hachette en las estaciones de trenes de Francia, o las Wheeler en India. Y los clientes, los asiduos, los lectores que se desparraman en Green Apple Books, en San Francisco, o ese descenso al dulce inframundo que es ingresar a La Gran Pulpería del Libro en Caracas. Y sobre todo el librero, ese personaje, como dice Carrión, extraño (a veces parte de una tradición familiar: Ulises Milla o Natu Poblet), un personaje incluso más inexplicable que el escritor, el impresor, el editor, el distribuidor, o incluso el agente literario. El gran Héctor Yánover, poeta y fundador de la Librería Norte, dice un par de cosas sobre el oficio en su indispensable Memorias de un librero: “El librero es un hombre que cuando descansa lee, cuando lee, lee catálogos de libros; cuando pasea, se detiene frente a las vidrieras de otras librerías; cuando va a otra ciudad, otro país, visita libreros y editores”. Y remata: “el librero es el ser más consciente de las futilidad del libro, de su importancia”. El librero, ese cicerone de los laberintos de papel, ese individuo que se encuentra entre el crítico literario, el promotor, el consejero, el amigo, el charlista; el puente entre el cosmos de títulos y el apetito del lector. Su importancia ha trascendido el negocio mismo y ya integra un lugar en la formación del canon. No es infrecuente que el gremio de los libreros otorgue prestigiosos premios literarios. El premio de la Paz de los Libreros alemanes que otorga en la feria de Frankfurt, el premio Llibreter, que otorgan los libreros catalanes, y en general los premios que están vinculados a las ferias de libros que agrupan tanto a editoriales como a librerías.
Carrión, hijo de un agente del Círculo de Lectores, el legendario club español de venta de libros a domicilio, repartía de niño las revistas del club en compañía de su padre y recibía en su casa los pedidos de los socios que tenían asignados en sus listas. Su madre los ordenaba por zonas, y luego junto a su padre los distribuían entre los socios y cobraban. La diseminación, pues, de los libros con el objeto de conformar pequeñas, medianas o grandes bibliotecas personales y familiares, bibliotecas domésticas que el pequeño Carrión admiraba en sus visitas y anhelaba tener cuando creciera.
Las librerías están desapareciendo. Eso dicen. El libro está transitando momentos de cambio, algunos traumáticos y demasiado veloces. Los pixeles están absorbiendo a la tinta, a menudo con voracidad. El mundo virtual propone nuevas y prodigiosas formas de relación con los libros, pero también comienzan a aparecer inesperadas iniciativas para dar refugio y circulación a esos pequeños artefactos de papel. Como en una especie de ramificación del slow life, las librerías caseras, como la pionera librería Mi Casa, en Buenos Aires, atendida en su propio domicilio por Nurit Kastelan, o Librería la Vaca Mariposa, de Adriana Morán Sarmiento en Palermo, son dos ejemplos de cómo aún lo virtual cuenta con resistencias alternativas y gente dispuesta a seguir defendiendo ese objeto que antes fue papiro, luego pergamino, después libro y ahora también pantalla.